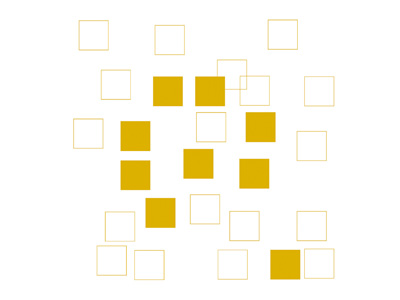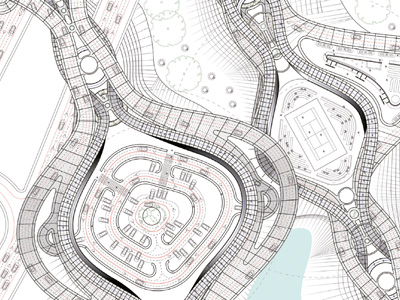Mi subte de madera
Gustavo Nielsen
La idea central de “El amor enfermo”, la segunda novela que escribí, me la dio Benjamín Hopenhayn, el padre de Silvia. Había invitado a todos sus hijos con sus respectivas familias a un viaje al Caribe, en el que caí bien parado. Hacía poco que salía con Silvia, fue un regalo del amor. Benjamín era un tipo genial. Pero se me cayó un poco cuando, en una de esas esperas a las que los vuelos nos tienen acostumbrados, me dijo que me regalaba un tema para escribir una novela. No hay nada que sea menos sugerente que esa frase. Se lo dije, pero él estaba decidido a contármela, lo escuché.
“Un tipo que va en un vagón de subte empieza a escuchar solamente una conversación, y no puede distinguir a los que dialogan entre los pasajeros. Entonces se da cuenta de que la conversación pasa en otro vagón. Por algún motivo extraño ha logrado aislarla: las voces de las dos mujeres parecen dirigirse directamente a su cerebro”.
El hombre pasó a ser Saravia, y el entuerto ocupó casi cuatrocientas páginas donde el pobre pasa de experimentar escuchas a distancia a quedarse sordo completamente. Para escribirlo tuve que pedirle a un amigo que trabaja en audio que me fabricara un juego de micrófonos espía, muy pequeños y de altísima calidad, para meter en todos lados. Así grabé los sonidos de Paloko, mientras Saravia jugaba al bowling, los de un hormiguero atestado en el jardín botánico, los de una pareja sentada en un banco en Plaza Francia y, sobre todo, los del subte.
Viajé en todas las líneas, pero el único sonido de subte verdadero lo daba la A. Lo chequeé con amigos, el trencito de madera era el subte, los demás podían ser un tren, o una parodia. Amé esos vagoncitos de madera en los que se subía Saravia con su pena a cuestas, de Werther cuarentón. Pensar que no están más.
Cuando los del PRO los descartaron, le sacaron nostalgia a la ciudad.