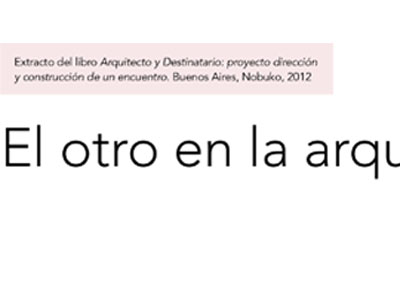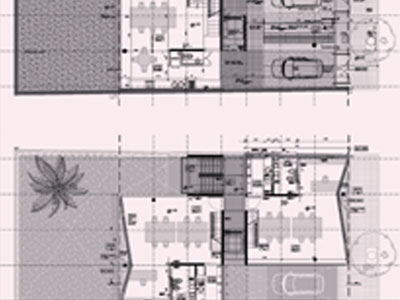Saber ponerse en el lugar del otro
Enrique García Espil
Cliente y usuario no son siempre la misma persona. En general suponemos que quien paga la obra es quien la va a usar, pero raramente esto es así. El cliente es quien contrata un proyecto mientras que el usuario es quien lo va a utilizar. Sólo en algunos casos ambas personas coinciden, en la mayoría son personas bien distintas.
 Cuando los arquitectos encaramos proyectos u obras destinados a reformar y remodelar viviendas, sean departamentos o casas, nos encontramos con que usuario y cliente son la misma persona. Esto nos permite definir cada parte de la obra con el interesado que la va a utilizar y resolver después cada detalle con contratistas y proveedores teniendo pleno conocimiento de lo que quiere el cliente, que también es el usuario.
Cuando los arquitectos encaramos proyectos u obras destinados a reformar y remodelar viviendas, sean departamentos o casas, nos encontramos con que usuario y cliente son la misma persona. Esto nos permite definir cada parte de la obra con el interesado que la va a utilizar y resolver después cada detalle con contratistas y proveedores teniendo pleno conocimiento de lo que quiere el cliente, que también es el usuario.
Esta misma situación se replica cuando encaramos el proyecto de una obra donde va a vivir nuestro cliente. Pero la cuestión cambia cuando el proyecto debe resolver varias viviendas, como sucede con los típicos casos de propiedad horizontal. Ahí aparece la figura del inversor, o el desarrollador, que nos va a encomendar un proyecto que será habitado por diversas familias. Familias que, desde ese mismo momento, pasarán a ser para nosotros una familia standard, es decir, una ficción sin vida real. Una ficción que tendrá todas las características que normalmente adjudicamos a un promedio de la población. Como ni el promedio ni el standard existen en la vida real, que sólo sabe de personas de carne y hueso (cada una con sus características personales y sus necesidades individuales) los arquitectos realizamos el ejercicio de ponernos en los zapatos del otro. Nuestra misión es satisfacer necesidades de personas tipo, de personas irreales y ficticias. Es clave conocer bien a la población y entender sus necesidades y sueños. Tanto para usuarios de clase media, baja o alta, de nuestra zona o de áreas alejadas. ¡No siempre es fácil nuestra tarea!
Para complicar más la situación los arquitectos no tenemos que proyectar sólo viviendas sino también oficinas, empresas y fábricas donde esas personas estandardizadas deberán trabajar. Escuelas, colegios y facultades donde deberán estudiar. Y comercios y centros comerciales donde realizarán sus compras. Así pasaremos por estadios, clubes, cines, teatros, bares, restaurantes y edificios públicos. Miles de grandes y maravillosos espacios donde realizarán las más diversas actividades que los humanos hemos aprendido a desarrollar y que los arquitectos proyectaremos para personas que no conocemos, pero ¡que lo haremos bien!
Recuerdo cuando tuvimos que iniciar el diseño de Puerto Madero, un proyecto cuyo cliente era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sus usuarios, la población completa de la ciudad más todos sus visitantes. Me enfrenté a la situación de un cliente representado por un grupo de funcionarios y un usuario que debía ser representado por la totalidad de la población. Este tema se repite cada vez que encaramos cualquier obra de espacio público donde los arquitectos debemos pensar en las necesidades de miles o millones de personas y resolverlas sin miedo a operar con irrealidades, sin temor a enfrentarnos con standards, sino más bien con el extraordinario placer que nos produce saber que trabajamos para que mucha gente disfrute mejor su ciudad.
Este es el centro de la cuestión, rara vez trabajamos para poca gente que conocemos bien, casi siempre lo hacemos para mucha gente que sólo podemos imaginar. Y en nuestra capacidad de entenderlos, de comprender sus requerimientos y sus sueños, de ponernos en su lugar e interpretarlos, se juega nuestra condición de arquitectos. Quizás ese sea el desafío mayor que enfrenta nuestra profesión y quizás por eso, también, nos resulta tan estimulante sentir que hemos acertado con la propuesta. Si esa propuesta incluye a gran cantidad de personas ¡mejor! Podemos entonces decir que, más allá de quién sea el cliente que nos encarga la obra, el arquitecto debe entender e interpretar al usuario con extraordinaria capacidad porque sólo así logrará que su obra sea verdaderamente valorada.